A partir del siglo V a.C., el centro de gravedad del pensamiento filosófico se traslada a la floreciente ciudad de Atenas, contribuyendo decisivamente a la resultante “edad de oro” del clasicismo ateniense. Desde el punto de vista histórico, baste recordar aquí que el triunfo militar de Atenas y otras ciudades-Estado...
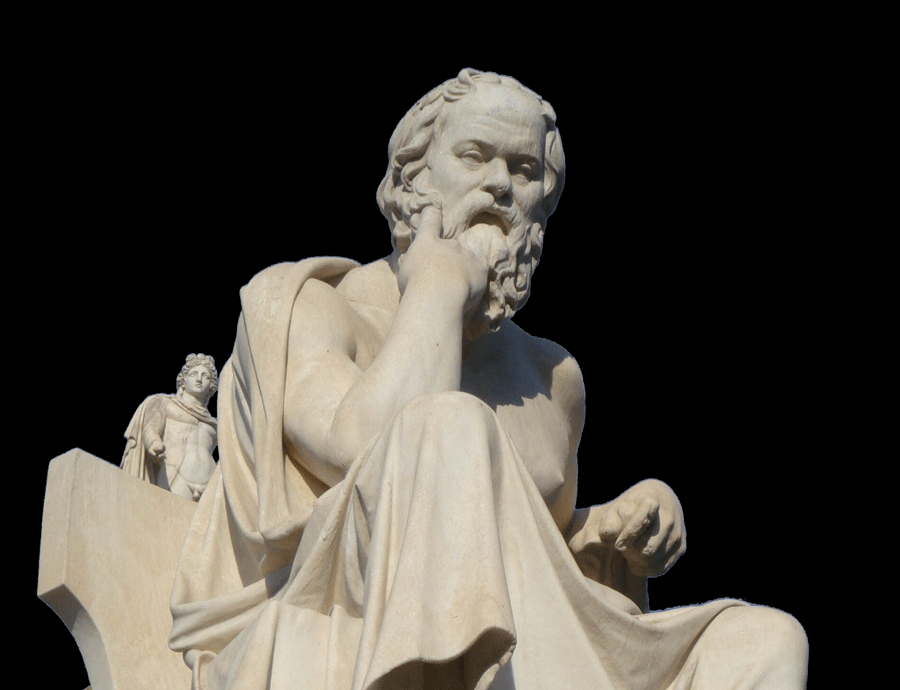
Contextualización: la Atenas clásica y los sofistas
A partir del siglo V a.C., el centro de gravedad del pensamiento filosófico se traslada a la floreciente ciudad de Atenas, contribuyendo decisivamente a la resultante “edad de oro” del clasicismo ateniense. Desde el punto de vista histórico, baste recordar aquí que el triunfo militar de Atenas y otras ciudades-Estado (polis) del mundo helénico sobre el poderoso Imperio Persa había encauzado un importante proceso de cambio y apogeo en el orden político, económico, social y cultural de aquella ciudad griega. De forma particular, el éxito ateniense en las Guerras médicas (499-479 a.C.) bebía de la indispensable aportación de las clases populares a la victoria de esta polis sobre la tiranía persa, permitiendo la gradual aparición de una realidad política hasta entonces desconocida para el espacio cultural heleno: la democracia popular.
El desplazamiento político hacia la democracia popular de Atenas implicó también un desplazamiento de los temas que habían predominado hasta ese momento en la práctica filosófica. A diferencia de la reflexión sobre el origen de las cosas y el fenómeno de la physis ejercida por las escuelas monistas o pluralistas de los presocráticos, la nueva realidad emergente sedimentó otra actitud filosófica que situó en el centro del tablero al hombre en cuanto ciudadano libre de una determinada organización política. En consecuencia, este desplazamiento filosófico ya no aspiraba a entender el universo y definir desde ahí el lugar específico del hombre, antes bien, trataba de entenderlo a él: comprender su centralidad en las nuevas dimensiones antropológicas que emergían en su vida pública en cuanto miembro de la polis, ya fuera en el terreno de la política, la ética, la retórica, el arte, la educación, etc.
Dicho desplazamiento estuvo favorecido por la aparición, a partir de la segunda mitad del llamado “siglo de Pericles”, de la figura de los sofistas. En su origen, el término griego sophós quería decir simplemente “sabio”, aun cuando haya pasado a la historia por designar un tipo de profesionales de la sabiduría (sophía) que, sin constituir una única escuela, representaron, más bien, un movimiento integrado por numerosos sabios que compartieron algunos convencimientos comunes en aquella Atenas clásica. Al margen de las diferencias entre los representantes de la primera sofística –Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini– y la segunda sofística –Trasímaco de Calcedonia, Critias, etc.–, puede decirse que los sofistas fueron un grupo de personas de orígenes diversos, en su mayor parte viajeros que conocían numerosas culturas y que estaban preparados para impartir sus conocimientos de modo itinerante, ofreciéndolos a quien quisiera aprenderlos a cambio de una remuneración económica. Dado que el saber pasó a subordinarse a las exigencias prácticas de la acción política, su labor estuvo dirigida, en suma, a satisfacer cierta demanda educativa de los ciudadanos atenienses en la nueva realidad democrática, cuya complejidad requería una mejor instrucción para sus futuros dirigentes, al menos en tres sentidos filosóficamente relevantes.
En primer lugar, los sofistas encarnaron una actitud crítica ante las instituciones políticas, a las que básicamente acusaron de fundarse en falsas leyes naturales. Frente a la comprensión de la naturaleza como generadora de un saber sobre las cosas humanas sustentado en leyes universalmente válidas, plantearon la distinción, por un lado, entre lo que realmente era naturaleza (physis) o ley natural, y, por el otro, lo que era el fruto de una convención o ley humana (nomos), cambiante, contingente y creada para y por el ser humano. No por casualidad, discutieron abiertamente el valor eterno de instituciones humanas como normas y religiones para mostrar su carácter convencional en cuanto acuerdo humano siempre revisable. Así, visualizar esta contraposición entre physis y nomos se volvió una preocupación recurrente entre los sofistas, habida cuenta de que afectaba al corazón mismo de las leyes que regían en una ciudad como Atenas, ahora democrática. Pues con el argumento de que eran naturales y sagradas en realidad se defendían, pongamos por caso, posiciones ventajosas de determinados grupos y por tanto injustas para con el conjunto del demos.
En segundo lugar, la sofística mantuvo una actitud de relativismo ético y de escepticismo. De hecho, ambas posiciones están íntimamente entrelazadas con el anterior punto, porque al desconfiar de la validez de las leyes naturales con un valor universal, tampoco resultaba posible acudir a verdades o normas morales universalmente válidas que asegurasen qué era lo bueno y lo justo en el seno de la polis. El valor de leyes o códigos morales venía a ser, por consiguiente, relativo y convencional, siendo el éxito el único criterio para determinar la utilidad de las acciones morales. De modo que, según los sofistas, si no existía una verdad absoluta al margen de los individuos que la construían (relativismo), la única actitud intelectual que se imponía frente al conocimiento humano era la puesta en duda, la suspensión del juicio y, llegado el caso, la permanencia en la duda (escepticismo).
En tercer lugar, los sofistas impulsaron con denuedo el arte de la retórica y de la dialéctica. Ahora bien, conviene insistir en que la búsqueda del discurso persuasivo no servía para alcanzar la verdad –pues esta ya no era ni objetiva ni universal–, sino para afianzar aquellas creencias que aumentasen la adhesión de otro ciudadano a los intereses que se defendían, de suerte que garantizaran, en última instancia, el éxito político en la vida pública. No en vano, los sofistas se presentaban a sí mismos como especialistas en el arte del discurso y la formación oratoria; eran maestros de la palabra (logos), del diálogo y de los medios de argumentación, instrumentos todos ellos imprescindibles para la formación de los ciudadanos atenienses con vistas a su intervención pública en los asuntos políticos.

La muerte de Sócrates. 1787. Jacques-Louis David. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos. Google Art Project.jpg. Técnica Óleo sobre lienzo.
Vida y cuestión socráticas
En el contexto de este florecimiento cultural ateniense, la emergencia de la figura de Sócrates (470-399 a.C.) ocupa un lugar central para comprender la transformación de la filosofía griega en particular, y la de la historia del pensamiento de Occidente en general. Sócrates es el símbolo por antonomasia de lo que es un filósofo, de ahí que la contribución y el legado de este célebre ciudadano ateniense resulten cruciales para entender la manera en que el discurso de la filosofía occidental ha integrado algunos de sus rasgos y temáticas específicos: desde el problema cardinal del individuo y la conciencia –el problema de la subjetividad humana–, pasando por el estatuto existencial de la vida y el método filosóficos, hasta llegar a la dimensión educativa incardinada en la praxis filosófica y la recomposición comunitaria del lenguaje moral.
No deja de ser llamativo, sin embargo, que esta indiscutible centralidad filosófica parta del hecho de que Sócrates no dejara absolutamente ningún documento escrito. Acerca de su vida y su doctrina únicamente conocemos aquellos testimonios que algunos discípulos suyos como Jenofonte y Platón, así como el dramaturgo coetáneo Aristófanes, nos han legado de un modo indirecto, en parte idealizado, en parte deformado. Tal es la ambigua máscara (prósopon), la constante dissimulatio a la que debemos enfrentarnos una y otra vez al acercarnos al “texto” llamado Sócrates. Huelga decir que esta circunstancia, conocida bajo el trillado tópico de la “cuestión socrática”, arroja una serie de problemas hermenéuticos para reconstruir los contornos tanto de su figura histórica como de su pensamiento filosófico. Desde esta perspectiva, en la historia de la cultura occidental siempre ha emergido alrededor de Sócrates un aura fascinante de misterio y santidad, alimentada sin duda por su condena a muerte en el año 399 a.C., acusado de negar a los dioses y corromper a la juventud ateniense. Así, separar la leyenda y el personaje real, distinguir el Sócrates mitificado del Sócrates histórico, resulta una empresa intelectual tan arriesgada como compleja, como bien demuestran los clásicos trabajos de A. E. Taylor, Olaf Gigon, Cornelia de Vogel y Gregory Vlastos.
Con bastante probabilidad sí sabemos que nació cerca de Atenas sobre el año 470 a.C., procedente de una familia humilde. Tras recibir una educación tradicional en literatura, música y gimnasia, el joven Sócrates se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas, probablemente bajo el amparo de su maestro Arquelao. Durante aquel camino formativo participó también como hoplita –soldado de infantería– en algunas de las batallas decisivas contra Esparta en el marco de la Guerra del Peloponeso. A su regreso, decidió entregar su vida entera a la investigación filosófica, entendida como examen de sí mismo y de los demás, y a la enseñanza gratuita de los jóvenes atenienses, o de cualquier interlocutor que estuviera dispuesto a conversar con él en mercados, palestras o tiendas atenienses. Gran conversador y paseante, apasionado de la palabra, uno de sus discípulos, nadie menos que Jenofonte, rememorará su talante en los siguientes términos:
Sócrates siempre estaba en público. Muy de mañana iba a los paseos y gimnasios, y cuando la plaza estaba llena, allí se le veía, y el resto del día siempre estaba donde pudiera encontrarse con más gente. Por lo general, hablaba, y los que querían podían escucharle. Nadie vio nunca ni oyó a Sócrates hacer o decir nada impío o ilícito (Recuerdos de Sócrates IV, 5-6).

Sócrates, 1921-22. Constantin Brancusi. Fotografia Peder Lund.
Aproximación a su práctica y pensamiento filosóficos
Enlazando con la exposición inicial sobre la sofística, quizá uno de los modos de aproximarnos un poco más a la práctica filosófica de Sócrates sea recordando que fue el primero que combatió abiertamente las doctrinas de los sofistas. Es cierto que compartió con ellos su interés por el ser humano y la sociedad, no menos que por cuestiones ético-políticas, por la verdad y el problema del lenguaje. En lo tocante a la bondad natural del hombre, así como en la confianza en la razón y la necesidad de fundamentar la práctica política sobre bases racionales, puede afirmarse que también que coincidía con ellos. Sin embargo, no es menos cierto que les reprochó que cobraran por sus enseñanzas, pretendiendo en ello que el saber fuera la posesión de un especialista. Si los sofistas ofrecían esa sabiduría a cambio de dinero, el provocativo filósofo ateniense, que alardeaba de su pobreza, decía más bien buscarla, postulando su fundamental ignorancia al respecto: “Solo sé que no se nada”, reza la famosa divisa recogida por Platón (Apología de Sócrates 21d).
Con todo, el principal reproche que dirigió contra los sofistas se cifró en la crítica de que se extendiesen demasiado en sus largos discursos oratorios, sin posibilidad alguna de analizarlos en favor de la verdad. A diferencia de la simple disputa sofística, en la que parecía que lo único que importaba era la defensa argumentada de las propias opiniones, Sócrates reclamó y encarnó él mismo una decisiva comprensión del diálogo entendido como momento filosófico por excelencia, allí donde la verdad de las cosas podía emerger más allá de cualquier relativismo. Si, para los sofistas, solo había opiniones (dóxai) válidas para el individuo particular en función de su modo de percibir, para Sócrates no había lugar para un relativismo, de ahí que buscara un saber universalmente válido que rigiera en igual medida para todos los seres humanos. En cierto modo, esa búsqueda remitía a preguntas que, desde entonces, se han convertido en fundamentales e irrenunciables en el seno del oficio filosófico, por ejemplo: ¿Hay algo que sea permanente y común en las representaciones de los individuos? O bien: ¿Existe un conocimiento estable de las cosas, que no dependa ni de los sujetos, ni de sus cambiantes percepciones y opiniones?
Tal vez otra manera de enfatizar este último rasgo vertebrador del ethos socrático sea aludiendo a su método específico de indagación filosófica, a saber: la mayéutica. Por “mayéutica” debe entenderse, en líneas generales, el arte de ayudar a dar a luz la verdad, de enseñar a alumbrar, a través del camino compartido del diálogo, la verdad que siempre poseemos de forma latente en nuestro interior. En su diálogo Teeteto, Platón ilustra a la perfección esta misteriosa relación entre el diálogo y la verdad, subrayando para ello la actitud (aparentemente) humilde e irónica de Sócrates frente a cualquier saber:
Soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por falta de sabiduría, y es, efectivamente, un justo reproche. La causa de ello es que el dios me obliga a asistir a otros pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos, si el dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos (Teeteto 150c-d).
Desde las brillantes intuiciones de Kierkegaard se ha solido afirmar que el método interrogativo que Sócrates encarnó con su propia actitud condensa a la perfección el momento pedagógico de su conocida ironía, acaso un delicioso momento enmascarado de aprendizaje y comunicación indirectos. Por supuesto nos referimos al mecanismo de aparente autodesprecio, que se niega a enseñar o comunicar nada como maestro, en favor de una interrogación constante con su adversario: en ella, no sólo se reducen al absurdo los planteamientos del interlocutor, erosionados a través de la duda y la aporía, sino, en último término, se refrenda la necesidad dialéctica del camino compartido para y por las exigencias del logos. Por lo demás, se trata de un método de tipo inductivo, ya que partía de conceptos y definiciones particulares para remontarse a lo general, esto es, a la búsqueda y al descubrimiento de aquellas definiciones o conceptos universales que habitaban ya en el interior de todo hombre. No en balde, que el conocimiento no podía venirle de fuera, sino de su fuero interno –de su “alma”–, eso es algo que Sócrates asumió como programa de sabiduría y de responsabilidad individual en la célebre máxima inscrita en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos: “Conócete a ti mismo”.
Con todo, lo importante aquí es recalcar que los fines de este método socrático siempre fueron de naturaleza ética y educativa, de modo que nos encontraríamos, en última instancia, ante una indagación de naturaleza moral comprometida con las instituciones y la realidad política de Atenas. Prueba de ello sería su innegable interés por aquel discurso filosófico que tenía por objeto el conocimiento de lo bueno y de lo malo, de la justicia y de la virtud, etc. ¿Por qué? Porque alcanzar conceptos morales de rango universal –intentar definir, por ejemplo, qué es la justicia– no era sino la condición necesaria para saber conducirse de una forma justa y, en consecuencia, vivir en una polis donde, más allá de todo relativismo ético, pudieran compartirse ciertos criterios de validez racionalmente consensuados para estar en condiciones de juzgar desde un código moral imperante hasta una acción individual concreta. Apostar por la constancia de los valores éticos y tratar de fijarlos en definiciones universales que pudieran tomarse como guías y normas del actuar humano implicaba que el bien individual y el bien colectivo eran coincidentes, de ahí que la indagación sobre la esencia de las cosas mediante el diálogo y el examen de sí mismo sumase siempre en esa misma dirección convergente. Así lo recuerda Jenofonte:
Sócrates creía que quienes tienen un concepto de lo que es cada cosa pueden también explicárselo a los otros, mientras que los que no lo tienen no sería sorprendente que se equivocaran ellos e hicieran equivocarse a los demás. Por ese motivo, nunca dejaba de examinar con sus seguidores el concepto de cada cosa (Recuerdos de Sócrates IV, 5-6)
Así las cosas, ya no parece sorprendente que Sócrates defendiera la conocida posición según la cual la verdadera virtud se hallaba en el conocimiento y que, en consecuencia, cualquier bien moral era reducible a un hecho del conocimiento que debía de ser indagado y enseñado. Si la virtud era aquello que hacía que el alma fuera lo que debía ser –buena y perfecta–, su conocimiento permitiría al hombre ponerla en práctica en la vida social, siendo así un buen ciudadano en el marco (deseado) de una sociedad más justa y bien gobernada. Saber y virtud coincidían, por lo tanto, y ambos conducían por igual a la felicidad (eudaimonia), punto de vista conocido como “intelectualismo moral” y que sostiene que el conocimiento de lo bueno bastaría para obrar con rectitud y alcanzar la felicidad; que no sería posible, por decirlo en otros términos, conocer el bien y no hacerlo. ¿Tenemos razones para afirmar categóricamente que el intelectualismo moral de cuño socrático estableció, en el marco de la historia de la filosofía, la primacía del discurso racional frente a otras formas de conocimiento, ya fueran la intuición, la voluntad o el sentimiento? Difícil cuestión de enorme calado para la historia del pensamiento, que, sin embargo, debemos dejar abierta.
Un último aspecto del intelectualismo moral tiene que ver con la posibilidad de que el alma más excelente alcance también la libertad humana. Para Sócrates, la verdadera libertad es algo que también debe ser buscado en el interior del alma y, en cuanto libertad interior deseada por también ese fondo o fuerza insondable, inexplicable de la vida y práctica filosóficas –el daimon socrático–, no puede depender nunca ni de aspectos materiales o bienes externos al ser humano, sino en la perfección espiritual de quien no necesita nada más que la salud del alma para ser feliz y virtuoso. Esa libertad se manifestará únicamente en el ejercicio espiritual del autodominio, donde el hombre demuestra que no es esclavo de los propios gustos o instintos. El autodominio, personificado en la figura del sabio –entendido socráticamente como mediador entre el ideal trascendente de la sabiduría y la realidad humana concreta–, consiste en el constante gobierno de sí mismo: solo entonces será libre, al dominar sus instintos y no convertirse en víctima de lo superfluo que hay en ellos.
Sócrates. 1970, Roberto Rossellini
Oráculo de Delfos: El Templo de Apolo. Mitología Griega. Mira la História
Sócrates y la autoconfianza. De la serie de Alain De Botton "A Guide to Happiness"
Bibliografía seleccionada
- Bilbeny, N., Sócrates: el saber como ética, Barcelona: Península, 1998.
- De Romilly, J., Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles, Barcelona: Seix Barral, 1997.
- Gigon, O., Sokrates. Berna: A. Francke, 1947.
- Jaeger, W., Paideía: los ideales de la cultura griega. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Económico, Banquete y Apología de Sócrates, introducciones, traducciones y notas de J. Zaragoza, Madrid: Gredos, 1993.
- Johnson, P., Sócrates: un hombre de nuestro tiempo, Madrid: Avarigani, 2013.
- Mondolfo, R., Sócrates, Buenos Aires: Eudeba, 1972.
- Platón, Diálogos, vol. I: Apología. Critón. Eutifrón. Ion. Lisis. Cármides. Hipias menor. Hipias mayor. Laques. Protágoras, introducción general por E. Lledó Íñigo, traducción y notas por J. Calonge Ruiz, E. Lledó Íñigo y C. García Gual, Madrid: Gredos, 1981.
- Diálogos, vol. V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político, traducciones, introducciones y notas por M.ª I. Santa Cruz, Á. Vallejo Campos y N. L. Cordero, Madrid: Gredos, 1988.
- Taylor, A. E., El pensamiento de Sócrates, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 92017.
- Tovar, A., Vida de Sócrates, Madrid: Alianza, 1999.
- Vlastos, G., Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991.
- Socratic Studies, Cambridge: Cambridge UP, 1994.
- Sócrates. Biografía y Pensamiento - - Alejandra de Argos -



